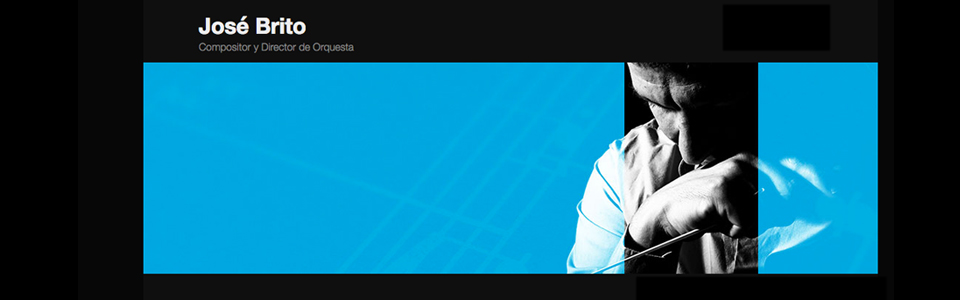O de cómo Dona Tural y Dosos Tenido concibieron a Re
Del imaginario atavismo nació una isla sin nombre en el Atlántico más sereno. Cerca de las costas galas, reposaba la isla bendecida, acariciada por una continua brisa que hacía de ella un lugar paradisíaco.
El único habitante se llamaba Dona y vivía sin mayores contratiempos que los de proveerse de los alimentos que la isla le proporcionaba. La vegetación frondosa facilitaba el abastecimiento y, por lo tanto, la subsistencia. Todo en apariencia resultaba idílico, pues nada sucedía que alterase la tranquilidad permanente tan deseada por cualquier morador con sentido común.
Pero lo que en un principio parecía un regalo de los dioses, a Dona se le antojaba como una verdadera penitencia. Que nada pasase era una tortura para quien deseaba que sucediese algo que marcara la diferencia, entre la subsistencia y el disfrute de la experiencia de vivir. Nada le perturbaba más que escuchar su sonido dentro de su cuerpo y no hallar respuesta de idéntica naturaleza en el exterior. Fue por ello que diseñó un artefacto acústico, conectando varios troncos huecos que le tomaron un tiempo horadar, para poder hablar desde un extremo y escuchar en la distancia otra voz, aunque fuese su propio sonido, y así sentirse acompañada. Era solo un juego que conseguía paliar su necesidad de compartir aquel parnaso.
Así pasaron los años, llegando al paroxismo de la frustración y la soledad, cuando un día, en la playa, atisbó en la orilla un bulto varado que parecía un animal desahuciado de su morada oceánica. Como la soledad otorgaba a Dona la capacidad creacionista de un demiurgo, decidió llamar a aquel cuerpo salado y cuarteado por la intensidad del sol con el nombre de Dosos.
Con la diligencia y el cuidado de un jardinero, reparó Dona las heridas de su inesperado visitante, que fueron cicatrizando lentamente hasta ofrecerle un estado más saludable. El tiempo de reposo que necesitaba Dosos para su recuperación lo mantuvo con una mudez que inquietaba a Dona.
En una de sus delicadas curas, comenzó a dudar sobre la conveniencia de haber rescatado a este desconocido; pues, egoístamente hablando (y eso que se sentía mal por pensarlo), no cubría su imperante deseo de escuchar otro sonido distinto al suyo. Aun así, continuó en su entrega y cada día cambiaba las cataplasmas que había preparado para sanar sus llagas, además de alimentarlo copiosamente para que pudiese recuperarse cuanto antes.
Un día, sin previo aviso, Dosos comenzó a emitir un sonido estable y continuo que a Dona le pareció hilarante porque resultaba ridículamente más agudo que el suyo. Automáticamente, Dosos, al comprobar la risa nerviosa de Dona, enmudeció y su expresión se tornó ácida como el limón. El silencio que se produjo justo en el momento en que Dona dejó de reír podía cortar el aire. Dona pidió disculpas y el gesto de Dosos se fue dulcificando hasta hacer aparecer una leve sonrisa complaciente que hacía entender que todo estaba bien. Fue entonces cuando repitió el mismo sonido que antes había provocado las carcajadas de Dona y que ahora se transformaban en mariposas.
Ella le contestó con su sonido, ligeramente más grave, y comenzaron intermitentemente a componer la mejor de las sinfonías que jamás se había escuchado en aquella isla rebosante de todos los bienes imaginables, pero carente de la compañía con quien poder compartir aquel privilegio. Estos dos seres hermafroditas fueron conociéndose más y más, y cada día hablaban hasta que sus cuerdas vocales se acercaban peligrosamente a la afonía. Era entonces cuando decidían callar y contemplarse el uno al otro. A veces, hablaba uno más que el otro; otras, el otro más que el uno, pero entendían que esa diferencia los hacía mejores y les daba la oportunidad de no tener una monótona existencia.
Y cantando hasta el amanecer concibieron a una hija que llamaron con el nombre de Rena, que fue además el nombre con el que bautizaron por fin a la hermosa isla engendrada por un Atlante extraviado en tiempos remotos. Desde entonces, todo el mundo conoce popularmente a este vergel como la isla de Rè.